Estamos en año bisiesto. Normalmente los años tienen 365 días, pero cada cuatro años le añadimos un día extra al mes de febrero. Es la forma de mantener nuestro calendario en funcionamiento y medir correctamente el paso del tiempo, pero… ¿por qué lo necesitamos?
Un calendario solar
Utilizamos un calendario solar. Es decir, dependemos del Sol para saber cuál es la duración de un año y cuándo comienza cada una de las estaciones. Fue creado para que encajase con nuestros hábitos de cultivo y como una guía fiable (y visible) del paso del tiempo. La posición del Sol en el horizonte, al amanecer y en el ocaso, se mueve a lo largo del año; hacia el sur en invierno y hacia el norte en verano. Ese cambio se utiliza para marcar la llegada de los solsticios de verano e invierno en lugares tan conocidos como Stonehenge y Newgrange.
En realidad, si queremos medir el tiempo con exactitud un año debería ser un año tropical, que es la definición del paso del tiempo entre un equinoccio de primavera y el siguiente. Tiene una duración de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Normalmente lo redondeamos a 365 días y 6 horas (que, por otro lado, es más fácil de recordar), pero incluso Hiparco, hace ya 2.000 años, se dio cuenta de que ese redondeo era sólo una aproximación. Por ese motivo, para mantener nuestros años en orden y que podamos predecir con exactitud la llegada de cada estación, añadimos un día extra al calendario cada cuatro años para permitir la acumulación de esas seis horas que nos vamos saltando.
Estaciones en movimiento
Si no lo hiciésemos, y mantuviésemos todos los años en 365 días exactos, los meses irían cambiando poco a poco con el Sol hasta que, en 750 años, junio sería pleno invierno en el hemisferio norte. Planear el futuro sería cada vez más complicado, y las tradiciones religiosas con un elemento estacional, como Navidades o Pascua, quedarían totalmente fuera de contexto. Así que hay buenas razones para que las culturas quisiesen mantener un calendario preciso y predecible.
La duración del mes (y por tanto la del año) tiene su origen en el célebre emperador romano Julio César. Ese calendario juliano incluía días extra, pero sucedían cada tres años. Cuando Augusto, el heredero de César, se convirtió en emperador, corrigió este error y celebró su poder y su comprensión de los movimientos de la bóveda celeste con monumentos como el Reloj Solar de Augusto, que estuvo en el Campo de Marte en Roma. Era un constante recordatorio de la grandeza del emperador.
Pero ese calendario juliano no era perfecto, porque el año es un poco más corto que esos 365 días y seis horas a los que redondeamos. El Papa Gregorio XIII corrigió ese error en su calendario gregoriano en 1582. Además de añadir un día cada cuatro años, también optó por perder tres días extra cada 400 años. Fue una decisión de la iglesia católica, que no fue adoptada en los calendarios ortodoxos y protestantes durante un tiempo. El último país en aceptar la reforma del Papa Gregorio fue Grecia, en 1923.
Un mejor control del tiempo
El resultado de todos estos ajustes es nuestro sistema actual de añadir un día extra cada cuatro años. Es un poco más complicado, porque claro, lo de añadir un día extra cada cuatro años ya lo hizo Augusto. Para ajustarnos a la duración real del año (y esa fracción por debajo de 365,25), tenemos varias normas extra. Cada 100 años, no añadimos ese día extra, excepto cada 400 años, cuando sí que lo añadimos. Es un jaleo, pero tiene su sentido.
El año 2000, por ejemplo, era un año bisiesto porque aunque era divisible por 100, y por tanto no debería tener ese dí a adicional, también era divisible por 400. Por ese motivo, El año 2000 sí tuvo un día extra (1900, por contra, no lo tuvo). Esta solución a tan largo plazo hace que la duración media del año sea de 365,2425 días, que está ligeramente desviado de la duración real, que en números decimales la expresamos como 365,2421897 días y provoca que en un período de 4.000 años se pierda un día (quizá, dentro de 3.500 años, alguien modifique el calendario para que cada 4.000 años se le añada otro día más).
Este pequeño error en el cálculo del tiempo es parte del razonamiento por el que a veces usamos segundos intercalares al final de los meses de junio o diciembre. Aunque éstos no los añadimos de manera regular, ya que están influenciados por la ralentización de la Tierra y las interacciones de los diferentes objetos del Sistema Solar sobre nuestro planeta. Así que, aunque cada cuatro años nos encontremos con la extravagancia de tener un día más, no hay que olvidar que es el resultado de miles de años de matemáticas y un poco de despotismo por parte de algunos gobernantes que querían controlar el día a día de sus ciudadanos…
Referencias: The Conversation





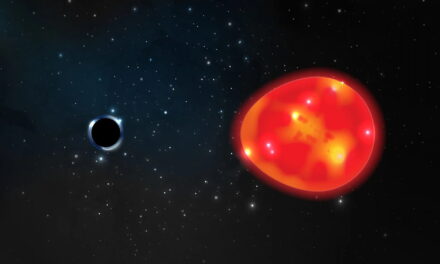

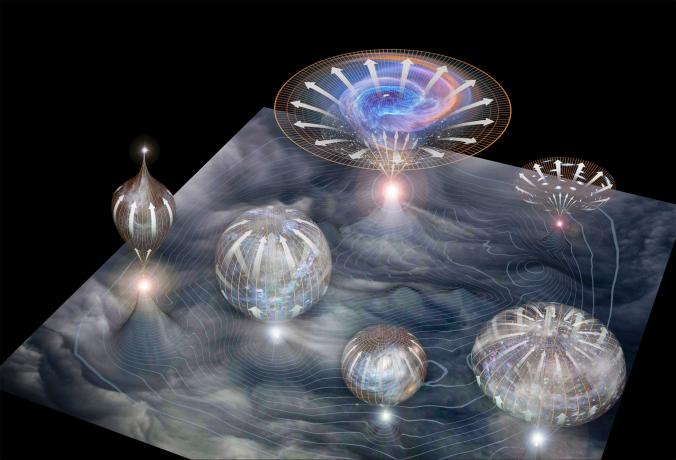
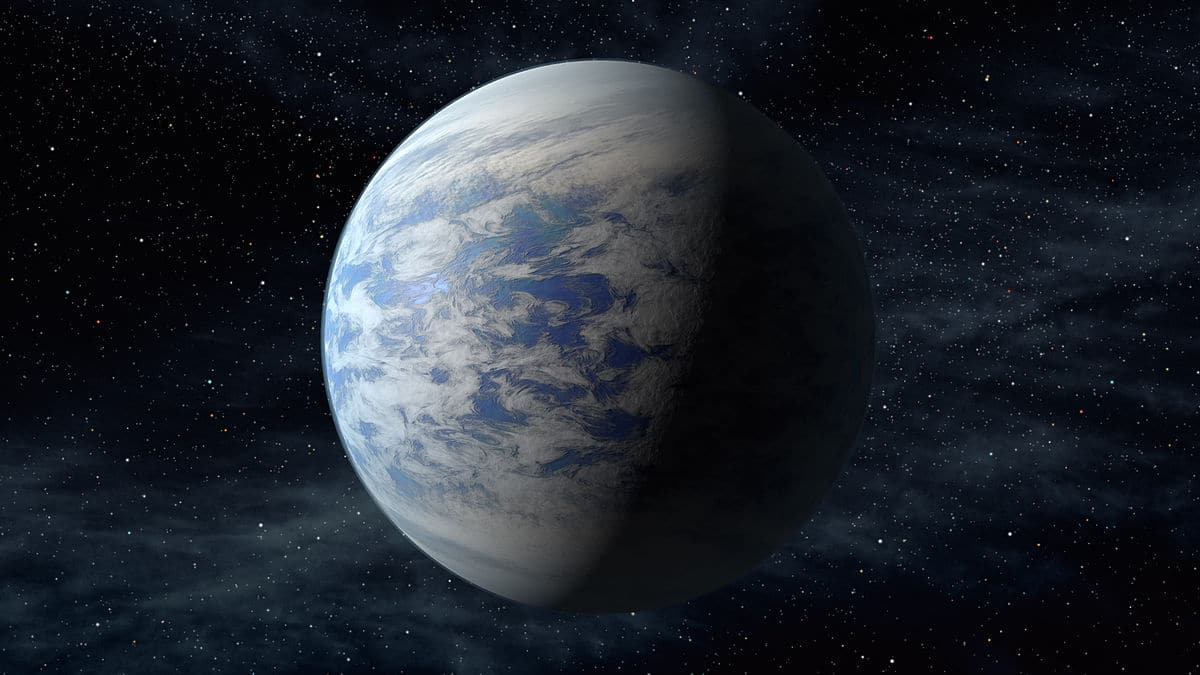

Estoy seguro que lo había leído ya, pero lo leí otra vez por si acaso.
Fantástico el trabajo que haces, me encanta leer el blog, muchas gracias. En este caso quería hacer una puntualización para mejorar la comprensión. Cuando hablas del año 2000 el razonamiento sería: como es divisible por cuatro debería tener día extra, pero como es divisible por cien se debería quitar, pero como es divisible por 400 no se quitó 🙂 Creo que al no mencionar la divisibilidad por 100 queda rara la lectura.
Solo por ayudar, de nuevo gracias porque acercas a los «paletillos» mundos lejanos y extraños 🙂
Tienes toda la razón del mundo. Lo he reescrito, a ver si así queda más claro el por qué el año 2000 sí fue bisiesto. ¡Gracias!